Me ha costado treinta y siete años entender por qué Cortázar eligió París como escenario de «Rayuela». Dicho esto, si no tienes diez minutos para leerte esta crónica, mejor que no sigas. En serio. Un escritor se debe a quien tenga las ganas o la paciencia de leer lo que escribe, y por eso yo, que escribo, te aviso a ti, que lees: cógete diez minutos de tu tiempo, o vuelve más tarde. París bien merece ese tiempo, está llena de historias por todas partes.
Ni Marne-La-Vallée ni Montevrain son París: son extensiones de la ciudad, más allá de la periferia, unidas a la urbe por el río Marne, afluente del Sena. El nacimiento de esta crónica sucede lejos de los grandes nombres que pueblan la ciudad, en un punto remoto, al que llegan los trenes cargados de turistas con destino a Eurodisney. Un parque artificial, tal vez un mundo de ensueño, pero las palabras van a bordearlo, siguiendo las amplias carreteras de que lo rodean, un sábado por la tarde mientras el sol va descendiendo, lentamente, ya muy cerca del horizonte. Me veo obligado a ponerme las gafas de sol. Miro alrededor: solo hay gigantescos robles en paralelo al trazado de la carretera, separándola de la pista asfaltada por la que avanzo, maleta en mano, en dirección a Val d’Europe con la intención de rodear hacia Montevrain. Caray, chico, esto es Francia. Solo aquí podrías encontrar árboles tan majestuosos, tan mudos y tan indiferentes. Seguro que indiferencia es lo que sintieron, si sienten algo, incluso cuando los plantaron. Consulto el reloj. Ya llevo más de cuarenta minutos caminando. Y no hay un alma, y a mi izquierda hay campos de trigo, y a mi derecha también, y un bosque al fondo, y una cantera donde duermen como dinosaurios gigantescas palas excavadoras. Se me acelera el pulso. La noche se acerca, y no sé cuánto me queda hasta llegar al hotel. Para ser sinceros, ni siquiera sé dónde está Montevrain con exactitud. Supongo que al final del camino, que después de superar Val d’Europe ha dejado de estar asfaltado, y el ruido infernal que hacen las ruedas de la maleta se arrastra a mis espaldas, siguiéndome como un perro a su dueño. Las espigas verdes apuntan hacia el cielo. Un cielo limpio. Aire limpio. Sigo caminando, y ya no quiero mirar el reloj, ni sacar el móvil del bolsillo del pantalón, ni detenerme un momento a disfrutar del espectáculo espléndido de la luz del sol poniente golpeando sobre las espigas jóvenes. Quiero llegar al hotel de una puta vez.
Así, como se puede comprobar tras haber leído lo anterior, esta crónica nace con mal pie: es un parto con prisas. Pero si no ha quedado claro, no hace ninguna gracia que se te ponga el sol en medio de la nada, sobre todo si acabas de llegar del sur, donde era verano, y te encuentras con una primavera perezosa, que aún se resiste a dejarle su hueco al verano, al llegar al norte. Puedes ponerte en mi lugar: no hace ni puñetera gracia. Por lo tanto, las prisas estaban más que justificadas.
Por fortuna, encuentro Montevrain escondido tras unos árboles, llego al hotel e incluso consigo cenar pese a lo intempestivo de la hora. En Francia, cualquier hora por encima de las diez de la noche es intempestiva para cenar. Incluso consigo ver la victoria de Costa Rica sobre Uruguay. Y luego, me acuesto. Y duermo. Si sueño, no lo recuerdo, pero tampoco importa mucho. En París debe de haber diez o cien sueños por cada historia que existe, y como ya he dicho, París está lleno de historias. Así llegamos, tú y yo, al segundo día. Un día árido y extraño. Vuelvo a la estación de Eurodisney en autobús, me subo a un RER (la versión francesa del tren de cercanías), me aprieto en un asiento con la maleta entre las piernas y cruzo París bajo tierra. Túneles y más túneles, llenos de gente y de historias, salpicados de estaciones donde se cruzan vías, trenes, personas, olores, sensaciones, ruidos… el cambio no puede ser más radical, y el impacto es tan salvaje que casi te deja sin aire. Cambio en Châtelet del RER al metro, y la historia se repite. Ahora viajo de pie, con la maleta a mi lado. Llevo puestas dos camisetas, y echo en falta un suéter o una chaqueta. Pero llego a Montparnasse, y todo cambia.
En Montparnasse hacía frío, no nos engañemos. Pero Montparnasse es el barrio de París, el nombre por excelencia. Repetir aquí todo lo que hace único e inigualable a Montparnasse sería una grosería. Quien no lo conozca, que se dé un paseo por la Wikipedia. O que coja un libro. O que vaya al cine. Yo estaba en Montparnasse, y eso ya valía todo el viaje. Pisar esas calles, aunque sólo fuera el rato que tenía entre mi llegada y la salida del siguiente RER hacia Sèvres, era subir dos peldaños en mi categoría personal. Claro, todo eso lo pensé más tarde, en aquel momento le di una vuelta a la Torre de Montparnasse a toda pastilla con la esperanza vana de que, aún siendo domingo, pudiera encontrar una tienda de ropa abierta. Y obviamente no la encontré. De hecho, no conseguí comprarme un suéter hasta el lunes por la noche. Eso sí, en Montparnasse fui a dar con un mercado de arte al aire libre. Dónde si no, por supuesto. Una avenida con un gran paseo central estaba invadida de puestecitos, en los que colgaban cuadros y fotografías, muy interesantes en su mayoría. No tenía yo el cuerpo para apreciarlo. A doce grados y con viento, mis dos camisetas constituían una defensa con más buena fe que eficacia. Al contrario que Cortázar, yo no buscaba a la Maga, yo buscaba a una vendedora ambulante de ropa. Y al igual que él, no conseguía encontrarla.
El siguiente RER abandona la estación de Montparnasse, con dirección a Sèvres y Chaville, a las 14:35. De nuevo, coloco la maleta entre mis piernas y salgo de París por el lado opuesto al que entré. Esta vez, sin embargo, no me alejo tanto del corazón de la ciudad. Cruzo el Sena y me detengo allí, en la otra orilla, en la ruta hacia Versalles. Me instalo en una casa en Chaville, he alquilado una habitación para los próximos dos días, que pasaré yendo y viniendo a Sèvres para examinarme. Y en eso van a consistir mis próximas cuarenta y ocho horas: viajes entre Chaville y Sèvres, entre Sèvres y Chaville. Exámenes. Comidas en un restaurante chino en Chaville. Cafés y una cerveza en un bar en Sèvres. La mente en blanco, incapaz de pensar en nada, el ánimo en calma, remansado. No existo: soy una parte más de un movimiento continuo, un ir hacia delante desganado, un dejar pasar el tiempo por inercia… la crónica se convierte en un fragmento de «1984», y las vallas publicitarias, en las pantallas que emiten sin descanso la imagen del rostro del Gran Hermano.
En eso consisten unos exámenes de oposición: en sacrificar el tiempo, de una manera un poco inmunda, todo hay que decirlo, por un objetivo. Era imposible disfrutar de ese tiempo, de esas horas que tenían que transcurrir necesariamente entre el momento en que nos convocaron y el momento en que abandonamos el centro después de la última prueba. No sufrí, no pasé malos momentos, no me asaltó la ansiedad, pero no disfruté. Ese tiempo fue el cordero que degollé en honor de la República y de la Educación Nacional. Y si así tuvo que ser, esta es mi venganza por ello. Aprovecho mi educación en la escritura, aprovecho tus ojos y tu educación en la lectura, para revivirlo, para vestirlo de crónica y compartirlo, para recrear las sensaciones que provoca París, aunque fuese a París a mutilar el tiempo del que tan buen provecho sé sacar en otros contextos. Convierto esas horas muertas en una historia, en una más de las historias que inundan las calles de París, y reivindico mi tiempo, mi lugar.
Y encontré a la Maga. O a Cortázar. O a alguien que podría haber sido cualquiera de los dos. En realidad, a muchos que podrían haberlo sido. De vuelta a París, después de subirme a un vagón de metro en la estación de Pont de Sèvres y descender en Saint-Denis, temeroso de perderme en el laberinto del metro de París y agobiado después de un largo viaje por las estaciones más antiguas de París, me encontré ante un arco de triunfo. Y ante un microcosmos humano de proporciones apabullantes, lleno de seres erráticos y compuesto por turistas y paseantes locales. Me dirigí hacia la orilla del Sena, buscando la famosa Gare de Lyon, la estación central de París. Arrastrando mi maleta entre toda aquella gente. Con mi camisa rosa (para algo venía de pasar un examen delante de un tribunal) y mis gafas de sol colocadas como una diadema. Dentro de aquella sinfonía anárquica, de notas de colores humanas, cualquier elemento cuadraba bien. Hasta el extraño elemento que, a paso veloz, tirando de una pequeña maleta a ruedas, se empecinaba en llegar a la estación en un tiempo récord. ¿He dicho que las distancias son enormes en esa ciudad? Todo parece estar cerca cuando lo miras en un plano, pero luego… en fin, cincuenta minutos de paseo a buen ritmo.
Veo aparecer las majestuosas torres de Notre-Dame al final de la calle, y sé que ya estoy más cerca. Ya casi puedo ver la superficie brillante del Sena, que unos minutos después romperá con la proa una barcaza, a la altura del Quai Henri IV. Paso a toda velocidad junto a unos edificios de viviendas medievales, de sillares de piedra, vigas de madera y techo de pizarra dispuesto en una parhilera imposible. No me detengo. Considero la posibilidad de pararme a fumar. Ya he terminado los exámenes, no debería estar corriendo. Y sin embargo, me apresuro. Por las aceras amplias que bordean el río, más rápido que los vehículos detenidos en un desesperante y eterno atasco. Sé que sale un tren a las 18, y quisiera llegar a tiempo. Será inútil. Hay huelga de la SNCF (la RENFE francesa) y el tren está ya a rebosar. No me montaré en ningún tren hasta las 20. Llegaré a medianoche a Montpellier. Pero en ese momento, mientras de reojo grabo en mi retina, admirado, el paisaje urbano que despunta sobre l’Île de la Cité y Saint Louis, mientras la parte del desván de mi cabeza se llena con los muelles de piedra, sus bancos, la gente que tumbada toma el sol y lee, la barcaza que bordea Saint Louis del lado opuesto a mí, y los árboles que vuelcan sus ramas y sus hojas hacia la superficie de cristales rotos que es el Sena, mientras todo eso sucede, digo, yo me repito que aún estoy a tiempo. Que llegaré a la Gare de Lyon, me subiré a ese tren y estaré en Montpellier antes de las diez de la noche.
Y en ese pequeño microcosmos de prisas de gran ciudad, de atascos llenos de ruidos de motores, de turistas que se deleitan con las maravillas de París y de parisinos que se deleitan de un martes por la tarde de junio, resonó mi nota. Encontré las hebras con las que ir tejiendo mi venganza, y empecé a componer mi crónica de París. Mis cuarenta y ocho horas robadas, que al final de cuentas se estaban convirtiendo en más de setenta y dos, desde un sábado 14 de junio por la tarde, ya perdido en el transcurrir del tiempo, hundido bajo la estela dejada por la barcaza de Cronos, hasta ese martes, 17 de junio. Mi tiempo sacrificado en el altar, no podía sin más caer en el fondo del cajón de los días perdidos. No mientras me quede algo de talento con las letras. Ese tiempo, que ya no era mío, te lo ofrezco a ti condensado en esta crónica, en una crónica de diez minutos de longitud, para que tú la disfrutes. Para que tus diez minutos le den sentido a mis setenta y dos horas.





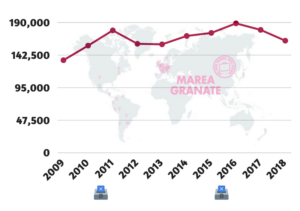















1 Comment
Me ha encantado, gran inversión la de estos diez minutos, me alegra haberme arriesgado. Gracias por el paseo por París tras las huellas de La Maga y por condensar la inquietud y desasosiego que suelen provocar los exámenes de oposiciones en una historia tan rítmica y sensorial. Espero que salieran bien. Gracias.